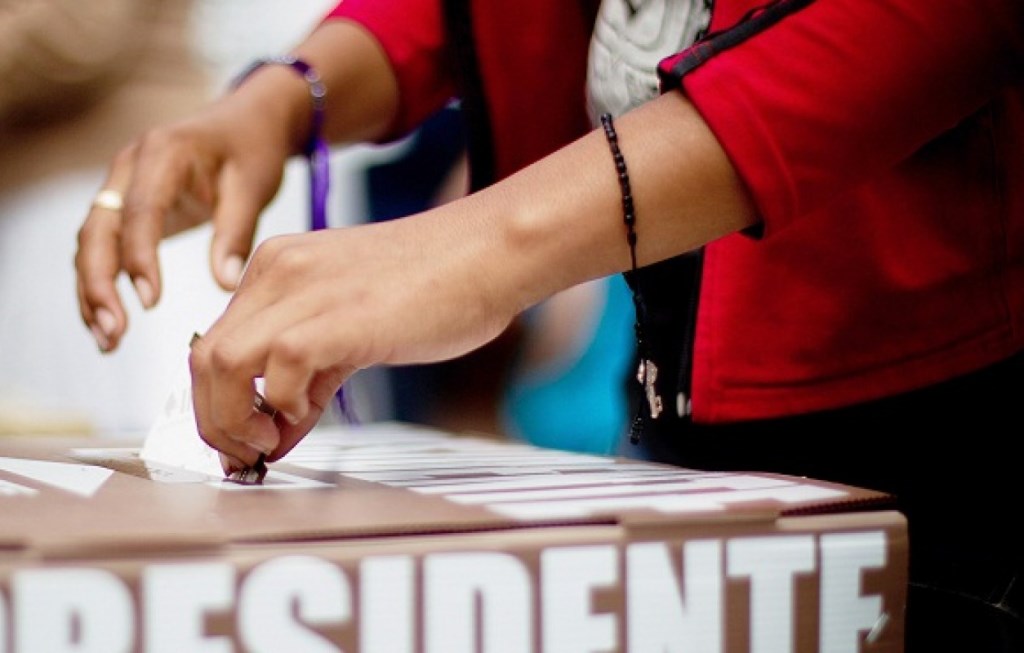El cerebro el órgano más misterioso al cerebro digital

El cerebro es el órgano más enigmático que conocemos en el universo. Quizá por eso es el órgano del cuerpo humano cuyo funcionamiento aún escapa a nuestra comprensión y a todas las diversas investigaciones que hay al respecto.
Por Redacción
Las cifras que lo describen son astronómicas: sus 100,000 millones de neuronas utilizan hasta 19,000 de los 30,000 genes que comprenden el genoma humano y se enlazan entre sí formando 1,000 millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral.
El cerebro es un órgano sofisticado que a lo largo de su evolución se ha ido replegando para encerrar toda su complejidad bajo un cráneo de unos 1,500 cm3. El cerebro es un sistema complejo que se organiza en distintos niveles jerárquicamente ordenados entre sí.
*Nivel molecular: Implica al ADN de las neuronas y los neurotransmisores y proteínas que propagan el impulso nervioso a través de la sinapsis.
*Nivel celular: Se refiere a los distintos tipos de células cerebrales, sus distintas morfologías y funciones dentro del sistema nervioso.
*Nivel de redes neuronales: Las neuronas se agrupan y conectan formando redes neuronales, que se activan para realizar determinadas funciones.
*Nivel funcional: Las redes neuronales se integran en distintas regiones cerebrales, en muchos casos vinculadas a una función específica.
*Cognición y comportamiento: El cerebro procesa la información sensorial y el movimiento y gestiona los procesos cognitivos, las emociones y el comportamiento.
La anatomía del “cerebro humano tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer, la consistencia de la mantequilla fría”. Situado en el encéfalo, junto con el tronco encefálico y el cerebelo, el órgano que gobierna nuestro sistema nervioso, está formado por distintos módulos, cada uno de ellos con funciones específicas, pero tremendamente interactivos e interdependientes entre sí.
El código neuronal: el lenguaje del cerebro: Un segundo gran desafío en la conquista del cerebro es descifrar el código neuronal, es decir el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse. Sabemos que este idioma se basa en el impulso nervioso, expresado en forma de señales eléctricas. Y que el cerebro codifica y descodifica estas señales de forma constante para que podamos llevar a cabo cada una de nuestras actividades. Pero el gran reto consiste en explicar cómo estos patrones de codificación se convierten en funciones mentales, como recordar, sentir y pensar. Cuando miramos un objeto o escuchamos un sonido, nuestros órganos sensoriales convierten ese estímulo en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro a modo de corriente eléctrica, conocida técnicamente como potencial de acción, es la portadora de la información. El cerebro la procesa y genera una respuesta que, codificada con el mismo lenguaje, transmite a los órganos implicados. Pero ¿cuál es la gramática semántica y la sintaxis de este lenguaje? Es decir que variables permiten al cerebro codificar diferentes informaciones. Hoy comprendemos los principios básicos de este código, las neuronas individuales. Estas codifican factores como, por ejemplo, el momento de la descarga eléctrica su frecuencia o su patrón, o sí son ráfagas o impulsos individuales. Pero aun así, ni siquiera sabemos si estas hablan un solo lenguaje o varios. Además cada neurona solo puede transmitir en un momento determinado una sola señal, un potencial de acción. Y sin embargo puede recibir distintas señales de entrada a través de sus sinapsis, por lo que debe integrarlas o computarlas para producir una sola respuesta
Como hemos visto, el camino hacia la comprensión del cerebro está lleno de desafíos, pero también de esperanzas. Cada día tenemos un mayor conocimiento de sus componentes y mecanismos y cada hallazgo abre nuevas puertas. Esto, unido a algunos avances que se han producido en los últimos años y nos hace pensar que en el futuro podremos hacer frente a muchas de las enfermedades neurodegenerativas hoy sin cura, restaurar funciones dañadas de nuestro cuerpo, e incluso ampliar algunas de nuestras capacidades de la tecnología.
Junto a los progresos experimentados en la biología molecular, otro campo que ofrece constantes avances y que augura un futuro es el de la interacción cerebro-máquina. Dado el objetivo de mejorar las capacidades cerebrales pasa por el uso de dispositivos que se han convertido en objetos inseparables al grado que las personas si han olvidado el celular no les importa llegar tarde a su trabajo pero les urge regresar por el aparato y cuando llegan muy cansados y deciden entrar de inmediato a la cama y tratan de desconectarse con el sencillo gesto de apagar la computadora o el celular, empieza una tremenda preocupación porque lleva horas el equipo sin recibir mensajes ni siquiera correo basura y les embarga una creciente inquietud insospechada. Así sutilmente han ido ocupando espacio en nuestras rutinas las nuevas tecnologías al grado de olvidarse de todo el entorno familiar y la terrible falta de comunicación física y verbalmente con todos los que nos rodean.
En el cerebro hemos almacenado una asombrosa cantidad de respuestas nuevas, de reacciones inmediatas fabricadas por la red neuronal para solucionar problemas que no están sucediendo exactamente como la mente los recreas. Y son tantas esas reacciones que algunos neurofisiólogos han comenzado a plantearse la posibilidad que el cerebro humano está evolucionando casi tan velozmente como lo hace la técnica. Que le ha sucedido al cerebro humano en estas últimas décadas. ¿Ha experimentado transformaciones morfológicas relevantes? Un órgano cuya estructura le llevó a la evolución cinco millones de años de paciente trabajo, ¿puede alterarse en tan sólo dos o tres décadas? Si es así ¿por qué? Y, sobre todo, ¿es necesario alarmarse por ello?
Algunos neurocientífico muy reconocidos afirmarían que las causas de la rápida modificación del cerebro deben buscarse en la tormenta de estímulos que conlleva el uso generalizado de internet, celulares, videojuegos. Un Profesor de la Universidad de Tohoku Ryuta Kawashima realizó un experimento con un grupo amplio de adolescentes durante 60 días que le permitió concluir que la tensión que genera una exposición abusiva de los videojuegos favorece la atrofia del lóbulo frontal. Es decir, de un área relacionada con las habilidades sociales y con la capacidad de abstracción.