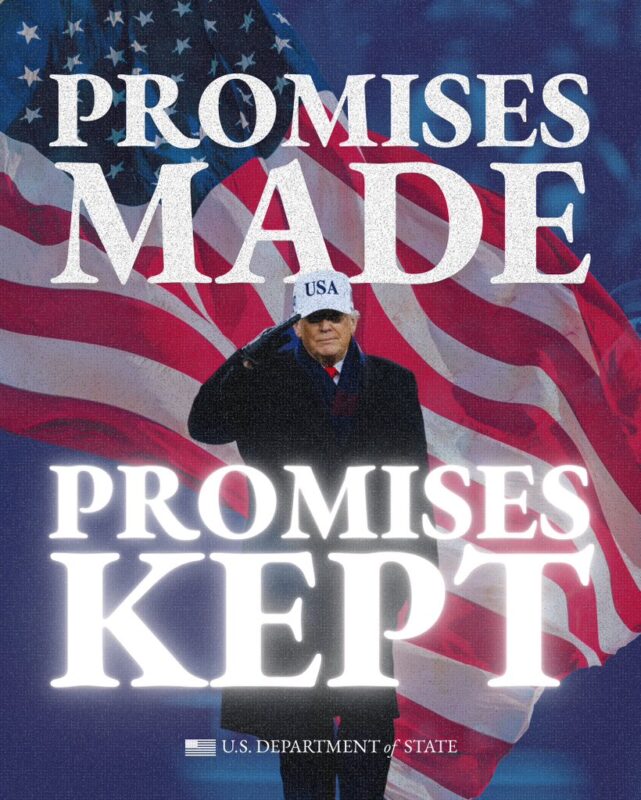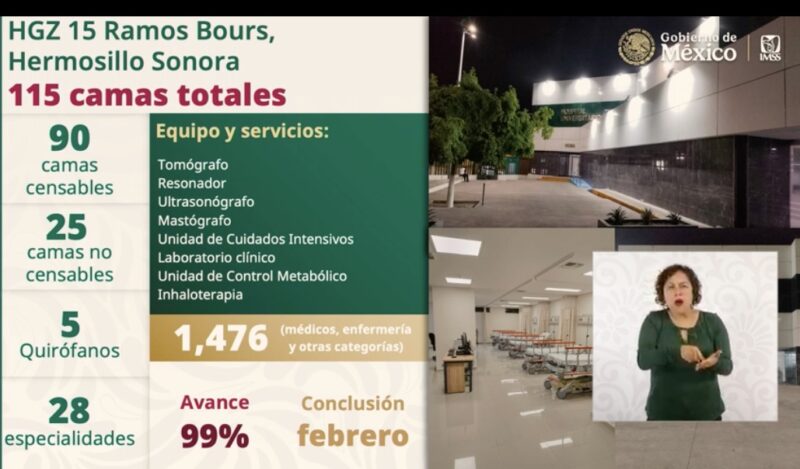Doce de octubre, entre luces y candiles

Por Pedro Ángel Moroyoqui
El día doce de octubre, además de conmemorarse un aniversario más del descubrimiento de América ocurrido en el año de 1492, hay otro evento que ocurrió ese mismo día, pero de 1885; ese año los obispos mexicanos coronaron a la santísima Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de todas las Américas.
Para celebrar tan magno acontecimiento la jerarquía eclesiástica dispuso de rezos, rosarios y oraciones entre los fieles, además de adornar el frente de las casas de la mejor manera posible, con flores, arcos triunfales y por la noche encender velas y luces además de presentar altares conmemorativos a la virgen de Guadalupe.
Con esto se buscaba activar el culto a la Guadalupana en algunas regiones de nuestro país, que al igual que en el estado de Sonora, se había implantado de manera superficial y mantenerlo donde ya se había arraigado, esta devoción llegó también al pueblo de Huásabas, seguramente muchos recordarán que cada día doce de octubre por la noche se iluminaban los frentes de las viviendas, bardas y tapias que daban a la calle con la luz de faroles y candiles hechizos con latas, petróleo y mechas fabricadas con hilachas viejas, velas adornadas con papel de china que se colocaban en las azoteas y en las fachadas de las casas, en algunos lugares se colocaban altares en la calle con la imagen de bulto o de cuadro de la santísima virgen de Guadalupe y sobre el altar se colocaban flores, velas, escapularios y medallas.
En los años sesenta todos los hogares de Huásabas se iluminaban con lámparas de petróleo, solo en algunos comercios y en muy pocas viviendas se alumbraban con lámparas de gas las cuales emitían una luz más intensa, que las lámparas de queroseno, entre otras, recuerdo la lámpara de gas que alumbraba la tienda de Manuelito Duarte, en el barrio de Basuchi, otra en el negocio de tío Pedro Acuña, en el comercio de tío José Venancio Durazo, se iluminaba con dos. En esos años reinaba una obscuridad total las calles del pueblo pues aún no existía el alumbrado público.
 En casa de mi abuelo, aunque disponían de otras lámparas de petróleo, una de las habitaciones era iluminada con el potente resplandor de una lámpara de gas, en este recinto se reunían todas las noches, a las ocho de la noche en punto, con puntualidad inglesa, mis abuelos y otros vecinos que no contaban con una radio, para sintonizar la estación XEW, la voz de la América latina desde México, una radionovela que duró catorce años al aire llamada: Chucho el Roto, protagonizada por el galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa, así lo anunciaba en los créditos el narrador. Primero fueron las radionovelas y luego las telenovelas las que acabaron con las reuniones de vecinos en derredor de una esquina.
En casa de mi abuelo, aunque disponían de otras lámparas de petróleo, una de las habitaciones era iluminada con el potente resplandor de una lámpara de gas, en este recinto se reunían todas las noches, a las ocho de la noche en punto, con puntualidad inglesa, mis abuelos y otros vecinos que no contaban con una radio, para sintonizar la estación XEW, la voz de la América latina desde México, una radionovela que duró catorce años al aire llamada: Chucho el Roto, protagonizada por el galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa, así lo anunciaba en los créditos el narrador. Primero fueron las radionovelas y luego las telenovelas las que acabaron con las reuniones de vecinos en derredor de una esquina.
Cuando había celebraciones religiosas nocturnas en el templo, este se iluminaba con cuatro bombillas alimentadas con energía eléctrica generada por una planta de gasolina, cuyo encargado de apagar y prender era don Ramón Durán, en la escuela, cuando presentábamos funciones de teatro, (la gente del pueblo que no distinguía entre géneros teatrales les llamaba con el nombre genérico de comedias, independientemente de que fueran dramas, tragedias, musicales o comedias), en las celebraciones del día de las madres o en otros eventos escolares, el patio central y el foro donde estaba el escenario de la antigua escuela Benito Juárez, se iluminaban con algunos resplandores alimentados con energía eléctrica proveniente de una pequeña planta de gasolina, lo mismo ocurría en el lugar donde se celebraban año con año las fiestas regionales del pueblo, que en esa época ocurría el 16 de septiembre en la plaza Hidalgo, se instalaban unos cuantas luces en derredor del quiosco, donde giraban las parejas de bailarines.
En esos tiempos nuestros ojos estaban acostumbrados a la oscuridad, podíamos distinguir a una persona en la oscuridad de la noche solo por su silueta, por las noches permanecíamos muy atentos a ver quién se aproximaba, para detectar si era el policía del barrio quien se dirigía a las palomillas de infantes que andábamos fuera de casa después del toque de queda, con las negras intenciones de sacudirnos el polvo a cuartazos por andar en la calle a deshoras de la noche.
La hora en que debíamos retirarnos de la calle se anunciaba con un repique de campanas a fin de que todos los menores de edad que vagábamos fuera de casa después de las ocho de la noche nos recluyéramos en nuestros hogares, a esta señal le llamaban queda, era el primero y único aviso, de lo contrario el policía del pueblo tundiría a cuerazos a cualquier menor de edad que encontrara deambulando por las calles del pueblo, disposición a la cual los infantes hacíamos caso omiso.
Nada extraño resulta ver en la actualidad las calles iluminadas por las potentes luces del alumbrado público, pero en esos años aún no había llegado el servicio de energía eléctrica a Huásabas, la mayoría de las casas se alumbraba con lámparas de petróleo es por ello que resultaba todo un espectáculo contemplar cada doce de octubre por la noche, las calles del pueblo iluminadas por los débiles resplandores emitidos por candiles, faroles, lámparas y velas, simulando de lejos una multitud de luciérnagas en medio de un bosque obscuro .
En 1972 el progreso llegó y en Huásabas se hizo la luz, en ese año fue inaugurado el servicio de energía eléctrica por el gobernador del estado, don Faustino Félix Serna, entonces cesó la centenaria tradición de celebrar cada doce de octubre a nuestra señora de Guadalupe, emperatriz de todas las Américas, con luces y resplandores, se apagaron para siempre los candiles y todas las lumbreras que otrora iluminaron con sus débiles destellos las oscuras calles del poblado.
Ese mismo día pero del año 1492, a las dos de la mañana, Rodrigo de Triana, el vigía apostado en lo alto del palo mayor de una de las carabelas, gritó a la asustada tripulación comandada por Cristóbal Colón ¡Tierra a la vista!, después de navegar por tres meses a mar abierto, en aguas completamente desconocidas y arrastrando los tripulantes una serie de ideas preconcebidas, mitos y supersticiones, la expedición tocó la isla Guanahani, a quien el mismo Colón bautizó como San Salvador y que hoy forma parte de las Bahamas.
Hoy se cumplen quinientos treinta y tres años en que el audaz navegante, desafiando todas las creencias de su época se hizo a la mar, patrocinado por la reina Isabel de Castilla, aunque, Colón no fue el primer europeo que puso un pie en el nuevo mundo, o las indias occidentales, como lo llamaron después, para distinguirla del continente asiático, al que los europeos llamaban India, que es a donde Colón pretendía llegar en busca de las preciadas especies.
Cinco siglos antes, en el año mil, los vikingos, Leif Erickson y Ericko el Rojo llegaron a Norteamérica donde fundaron una colonia que no prosperó en las costas de la isla de Groenlandia.
No obstante, haber sido los primeros europeos en haber puesto un pie en América, su descubrimiento pasó desapercibido por completo.
La llegada de Colón a éste continente, tuvo una enorme trascendencia, ya que cambió la vida de muchos seres humanos, tanto en el viejo como en el nuevo mundo, además modificó la concepción que se tenía de las ciencias, entre otras, la geografía, la historia, la economía, la medicina así como el comercio y la navegación, de la misma manera cambió la cosmovisión que los europeos tenían del mundo en aquella época.
Colón murió con la convicción de que había descubierto una ruta marítima para llegar a las Indias orientales, navegando por occidente, con lo cual demostró que la tierra era redonda, pero en realidad lo que había descubierto era un continente desconocido por los europeos.
Más adelante, otro marino llamado Américo Vespucio descubrió que lo que Colón confundió con la India en realidad era un continente nuevo, es por ello que se le nombró América en honor de ese navegante y no Colombia.