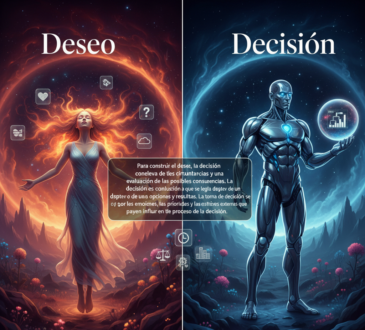Etnias en Sonora: sin tierras, ni siembras, ni apoyos
Por Gerardo Moreno/
El delegado de CDI en Sonora, José Luis Germán, explica que actualmente el 80% de los ejidos son rentados a agricultores y hay ejidos completos que ya se vendieron en el Mayo y en el Yaqui; además habla de los retos que enfrentan las etnias en cuanto a servicios básicos
La marginación, precariedad y limitantes en que viven las comunidades indígenas en Sonora son el resultado de años de desatención y abandono que las autoridades de los tres niveles de gobierno les han hecho padecer; dejándolas a su suerte y ocasionando que los recursos naturales con los que cuentan estén vulnerables al acecho de empresarios que se aprovecharon de sus necesidades.
En entrevista para Primera Plana el Delegado en Sonora de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), José Luis Germán Espinoza, explicó como en algún punto de la historia las autoridades dejaron de brindar de forma efectiva los apoyos y programas a las poblaciones indígenas, generando que estas tuvieran que buscar la forma de subsistir rentando y hasta vendiendo sus tierras cayendo en las condiciones de pobreza, abandono y marginación que actualmente viven.
Situación demográfica
En Sonora existen ocho pueblos indígenas nativos de la región: Los Cucapá (en San Luis Río Colorado); Los Pápagos (en Caborca, Peñasco y Pitiquito); Los Kikapoo (sierra de Bacerac); Los Seris (en Punta Chueca y El Desemboque); Los Pimas (Sierra de Yécora); Los Yaquis; Los Mayos y Los Guarijíos (en la Sierra de Álamos).
Hay un total de 150 mil indígenas, la mayor población vive en el Mayo con 100 mil y los Yaquis con alrededor de 45 mil. El resto son comunidades más pequeñas. Todos habitan en 630 comunidades asentadas en 22 municipios.
Otro grupo indígena son las tribus de otros estados que migran a Sonora en busca de empleo o de cruzar la frontera. Existen cuatro grandes comunidades: una en el Poblado Miguel Alemán, otra en Pesqueira, una más en la “Y Griega” de Caborca y en Puerto Peñasco. De estas resaltan las etnias Triquis, Zapoteco, Mixteco, Náhuatl, Quetzales, entre otras. En total son alrededor de 25 mil indígenas, pero con cada temporada de cosecha de uva y naranja viene más población a trabajar de jornaleros y muchos se quedan a vivir aquí.
El desinterés
El delegado de la CDI, platicó que después de la Revolución, a partir de los años 20´s, el Gobierno de la República empezó a reconocer a las tribus indígenas como comunidades autónomas con derechos y les regresó gran parte de sus territorios que les habían arrebatado los grandes hacendarios en la época del Porfirito.
Así empezaron a crear los Ejidos y las Comunidades Indígenas (en Sonora la primera fue en el Mayo, y después la tribu Yaqui, ya con Lázaro Cárdenas de presidente. Para la década de los 80´s las comunidades indígenas contaban con más de un millón de hectáreas de territorio propio.
 Germán Espinoza, explicó que a la par se empezaron a crear las instituciones y programas de gobierno para apoyar las comunidades que empezaban a florecer, pues tenían vastos recursos naturales y solo necesitaban capital para crear proyectos productivos, de cosecha, pesca, ganadería etc.
Germán Espinoza, explicó que a la par se empezaron a crear las instituciones y programas de gobierno para apoyar las comunidades que empezaban a florecer, pues tenían vastos recursos naturales y solo necesitaban capital para crear proyectos productivos, de cosecha, pesca, ganadería etc.
“Lo que yo digo es que todos los pueblos indígenas durante el siglo pasado hasta la década de los 80´s se les dio territorios, se les reconocieron sus tierras, hubo apoyos… les llegaba crédito, asistencia técnica, capacitación por la vía institucional… al principio el Gobierno no los abandonó.
“Se hace una reforma al artículo 27, en los 90´s y se empieza a abandonar al ejido y a la comunidad indígena, se retiran las instituciones o los programas que tenían y empieza a dárseles de otra manera, el gobierno dejó de promover el desarrollo rural”.
Después de esa reforma los apoyos y programas se empezaron a entregar a proyectos productivos, pero en base a un subsidio a la inversión. Es decir, para entregarles los recursos primero debían llevar el proyecto, haciéndolo con sus propios medios, sin ayuda técnica. Luego el Gobierno aportaba una cantidad y el ejidatario ponía el resto.
El delegado de la CDI aclaró que, como los ejidatarios y comuneros indígenas no tenían recursos ni para contratar técnicos, ni para invertir en proyectos, dejaron de tener acceso a los recursos públicos y a los apoyos gubernamentales, quedando en desamparo. Realidad que aún se vive.
Los fatídicos resultados
Como resultado de las malas políticas públicas las comunidades indígenas buscaron cómo hacerse de recursos para subsistir y ahí los grandes agricultores aprovecharon y les empezaron a rentar las parcelas de los ejidos y comunidades.

José Luis Germán Espinoza, comentó que actualmente el 80% de los ejidos que fueron regresados a los indígenas están rentados a agricultores, porque ellos no pueden producir, y muchos hasta por 20 o 30 años.
“Ahora tenemos al ejido rentado, pero el asunto no para ahí; se está vendiendo, hay ejidos completos que ya se vendieron en el Valle del Mayo, en el Valle del Yaqui y para el lado de Caborca. Volvió a la propiedad privada todo.
“Mucha gente dice ‘como que la agricultura bajó, no se sigue sembrando igual, se siembra trigo, calabaza’. Lo que pasa es que antes el ejido sembraba y se repartían las ganancias, ahora todos se van a unas solas manos”.
El absurdo de las políticas públicas
El delegado de la CDI explicó que sigue habiendo presupuesto para el apoyo para los ejidos, pero como las comunidades indígenas ya no son los productores, si no los grandes agricultores, estos apoyos van para ellos.
Germán Enríquez indicó que sigue habiendo Pro-Campo, subsidios a los fertilizantes, a la energía eléctrica, al diesel, créditos para producción; pero todo esos programas los aprovechas los grandes agricultores, porque son apoyos a los productores no a las etnias.
“Entonces ellos ganan porque rentan las tierras unos a precios unos muy bajos, otros a buenos montos; pero reciben todos los apoyos gubernamentales y el indígena sigue desprotegido”.
José Luis Germán indicó que la preocupación de directora nacional de la CDI y la principal instrucción es brindar apoyos productivos, atención, presencia y contacto con las comunidades indígenas en su mismo territorio. Que desde la delegación Sonora, puesto que tiene desde abril del año pasado, están trabajando constantemente para cumplirla.
Indicó que están enfocados en resolver tres problemas: primeramente el abasto de agua, segundo el drenaje y tercero la alimentación.
Explicó que ninguna comunidad tiene agua potable actualmente, pero casi todas tienen agua entubada (excepto Los Cucapa a quienes este año se les hará llegar). También tienen proyectado conectar 23 comunidades a una planta potabilizadora de agua en el yaqui y mejorar el sistema de distribución.
A los Pápagos renovar el sistema de distribución. Para los Seris está planeado construir una desaladora. Además comenzarán un programa de vivienda donde se construirán, de inicio, 100 casas de dos recamaras, sala, cocina, comedor y baños para las familias indígenas más necesitadas.
Se otorgarán apoyos a proyectos productivos, pero sin pedir nada a cambio. Se capacita y asesora para que aprovechen sus recursos naturales y puedan tener un empleo e ingreso seguro.
Invertirán en proyectos de infraestructura para comunicar a las comunidades indígenas. El año pasado se construyó la carretera Punta Chueca–Bahía de Kino para los Seris y la carretera Álamos–San Bernardo, para comunicar a la tribu Guarijío. En total se invirtió 150 millones de pesos en el año.
A la par cuentan con un programa de excarcelación de presos indígenas (en Sonora existen 264 encerrados). Además la cobertura de gastos hospitalarios y traslados de enfermos. Operan 13 albergues infantiles para niños que viven lejos de la escuela donde les dan de comer, dormir y recrearse y un comedor comunitario. Además tienen becados a 65 jóvenes indígenas en distintas universidades. Cuentan con seis centros operativos para atender las necesidades de las tribus indígenas cerca de sus mismas comunidades.