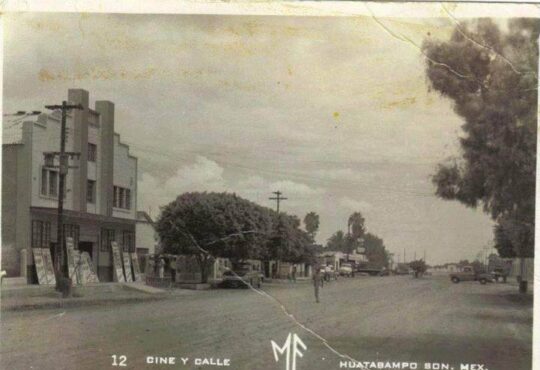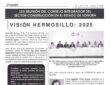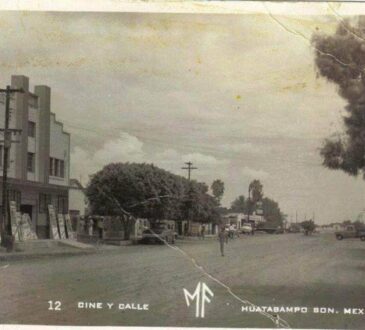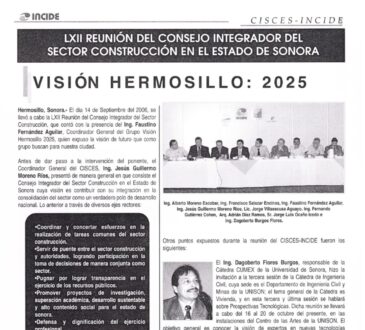Miedo, enfermedad, desconfianza y mentiras: el rostro del Río Sonora
Por Imanol Caneyada/
Los funcionarios vienen desde el DF, aterrizan en Hermosillo, se plantan frente a un micrófono y dan cifras. Las cifras se reproducen en los medios de comunicación. Los funcionarios toman un avión de regreso y aterrizan en el DF unas horas después.
¡Misión cumplida!
Dentro de un año volverán con más cifras y evitarán, como ahora, adentrarse en el Río Sonora, donde el calor y la humedad en este inicio de agosto, primer aniversario de uno de los mayores ecocidios que se registran en México, provocado por el Grupo México, son insoportables.
A los habitantes del Río Sonora los han olvidado. Sobre todo, y como siempre, a los más jodidos, a los que no pueden desplazarse desde Arizpe, Huepac, Aconchi o Baviácora hasta la improvisada Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA), sita en Ures, en una pequeña casa-habitación, desbordada por el flujo continuo de los pobladores de la región, a quienes les brotan manchas y ampollas en la piel, padecen complicaciones gastrointestinales, pero sobre todo, un miedo atroz, una paranoia imposible de atenuar porque las autoridades de los tres niveles de gobierno no han cumplido con todo lo que prometieron hace un año, cuando se formó el Fideicomiso Río Sonora. En esa ocasión, el discurso de los funcionarios fue, como siempre, esa cansina demagogia con la que aseguran que la prioridad es el bienestar de la población.
A los habitantes del Río Sonora los han olvidado, y en este lunes 3 de agosto, a unas horas de que el Fideicomiso rinda un informe que resultará optimista y redentor, el río, sinuoso y herido, transcurre color chocolate por el cauce que hace 365 días recibió una descarga de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México.
Después de la rueda de prensa, las más de 20 mil almas que viven a las orillas del río podrán estar tranquilas porque Grupo México ha tomado medidas para que no suceda un desastre igual en al menos 10 mil años. Sí, eso dicen, 10 mil años.
Pero no están tranquilos, claro que no. A los niños la piel se les llena de manchas y en la UVEA les dicen a sus padres que no es por el agua del río. Les hacen análisis y les dicen que han bajado sus niveles de aluminio, cobre, arsénico, manganeso, cromo, cadmio, que ya no corren peligro. Niños que parecen una tabla periódica, de esas que estudian en la escuela.
Insisto: no están tranquilos, conviven con la enfermedad como un hecho aceptado, una enfermedad que proviene del agua del río del que sus padres, sus abuelos y bisabuelos han bebido siempre.
Miedo y desconfianza
El señor Gutiérrez, de Ures, acaba de llegar a la UVEA para cancelar su cita. Resulta que tres días atrás, el viernes, cuando terminaba de bañarse, sus antebrazos se llenaron de unas ronchas coloradas escandalosas. Asustado, corrió a la Unidad, en la que le informaron muy educadamente que no podían atenderlo hasta dentro de tres días.
Para entonces voy a estar muerto, dice que les dijo a las autoridades sanitarias.
Entonces acudió a la clínica del IMSS de Ures; ahí le diagnosticaron un virus que no tenía que ver con la contaminación del río y lo enviaron a una clínica del IMSS en Hermosillo.

El señor Gutiérrez, diabético, ese lunes tres de agosto, a las once y media, acude a la UVEA para cancelar la consulta programada. Después, en un pequeño Pick Up destartalado emprende viaje a la capital para ser atendido. Sus brazos están hinchados y rojos.
A las puertas de la misma unidad improvisada, la familia Navarro se prepara para regresar a la Estancia de Aconchi. Tienen tres hijos, el más pequeño presenta manchas en la piel. La dermatóloga le receta una crema que atenúa las manchas, pero reaparecen cada cierto tiempo. No, no es por el agua del río, les dice la dermatóloga, no se sugestionen, insinúa, nada tiene que ver.
La señora Navarro, sin embargo, insiste en que esas manchas comenzaron a salirle a su hijo en septiembre del año pasado, un mes después de que el río recibiera 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados.
Si vuelvo a consignar la cifra es porque a las autoridades les encantan las cifras y ésta, de momento, es la única que prevalece sobre cualquier otra.

Al hijo mediano de la señora Navarro, Jesús, de nueve años, le han salido otra vez llagas en la cara. Sin embargo, los estudios que le hacen en la UVEA contradicen este hecho. Sus niveles son: plomo, 3.3; aluminio, 16.7; arsénico, 2; cobre, 0.66, cromo, 0.2; manganeso, 11.1.
Todas estas cifras (seguimos a vueltas con las cifras) están alineadas bajo la columna Dentro Intervalo de Referencia. Es decir, no corre peligro, le instruyen a la señora Navarro.
Pero mi hijo tiene toda la cara llena de llagas, se aferra la mujer, tan ignorante y molesta. ¡Qué no ve que los estudios dicen lo contrario!
La señora Navarro puede estar tranquila, cada cuatro meses durante cuatro años seguirán haciéndole análisis a su hijo para ver cómo evoluciona.
Pero no se queda tranquila, claro que no.
Como tampoco está tranquila Jessica Hernández, ciudadana estadounidense, originaria de Minnesota, cuyo padre nació en Coahuila, por eso el apellido Hernández.

Esta mujer que masculla el español a duras penas es madre de Issabela Córdova Hernández, una hermosa niña de cuatro años que hace uno, justo después del derrame, presentó un alarmante caso de alopecia. El cabello comenzó a caérsele a puños y en el cráneo aparecieron una serie de escoriaciones escalofriantes.
Un año después, aunque ya le está creciendo el pelo y su semblante es risueño, aún pueden apreciarse las heridas en la cabeza.
Jessica quiere llevar a Bela a Minnesota para que los médicos de allí le realicen estudios; no confía en absoluto en la UVEA. Pero no tiene dinero para pagar los boletos de avión de Bela y sus dos hermanos, quienes también presentan síntomas de enfermedad en la piel por la contaminación del río.
El misterio de los pozos nuevos
La ironía asoma su rostro como sucede en estos casos. A poco más de 300 metros de la muy humilde casa de Jessica Hernández, ubicada en San Pedro de Ures, se alza uno de los pozos nuevos que el Fideicomiso Río Sonora ha construido para garantizar agua potable a la población.
Es la misma Jessica la que comenta que el pozo trabaja a medio gas y que hay veces que han estado una semana sin agua. Cuando pasa la pipa, ya saben que van a cortar el suministro.
En el techo de la casa de Jessica luce nuevo y reluciente uno de los tinacos que mandó instalar el Fideicomiso por toda la región. De hecho, el paisaje del Río Sonora se ha modificado para dar pie a estas cisternas color café que brotan como hongos de los tejados de los pueblos. Jessica señala el tinaco y dice que el agua que almacenan en éste no alcanza para cubrir las necesidades durante los días de corte.

Jessica nos confirma, encogiéndose de hombros resignada, que ella y toda su familia y la mayoría de los habitantes de San Pedro de Ures toman agua directamente de la llave. Saben que corren un enorme riesgo, pero no tienen más remedio.
Jessica también nos confirma que el flujo de pipas de agua potable que les prometieron hace un año ha disminuido y únicamente una cumple con la función de manera muy precaria.

Este asunto de los pozos nuevos es un misterio. En Aconchi, en Huépac, en San Felipe de Jesús los pobladores consultados niegan que haya pozos nuevos funcionando y menos plantas potabilizadores. El agua que consumen viene de los pozos viejos, algunos ubicados a más de 500 metros del río, otros sobre la cuenca.
En Huepac nos adentramos por un camino de tierra, atravesamos el Taste, y un vaquero que cabalga bajo el implacable sol de las dos de la tarde nos indica dónde está uno de los supuestos pozos nuevos.
Por fin damos con él. Es un agujero profundo en la tierra cubierto por unos tablones. Este pozo que terminó por no servir y que dejaron abandonado es emblemático porque en él, hace un año, el gobernador Padrés y una caterva de funcionarios de todos los niveles de gobierno iniciaron oficialmente la búsqueda de nuevos suministros de agua alejados del lecho del río para garantizar su viabilidad.
Hace un año, una perforadora imponente penetraba en la tierra mientras los funcionarios pululaban alrededor y el mandatario sonorense anunciaba la futura apertura de alrededor de 30 nuevos suministros de agua acompañados de plantas potabilizadoras. Hubo foto y boletín de prensa. Hubo discurso, aplausos, sonrisas y esa certeza de que lo más importante era el bienestar de la población.
Ahora es solo un agujero en la tierra en un paraje desolado y lleno de basura.
Como ése encontramos otro en Aconchi y otro más en San Felipe de Jesús.
Se supone que las autoridades los abandonaron porque resultaron improductivos y siguieron buscando en otros parajes.
Pero la gente de Huépac, Aconchi y San Felipe niega que haya pozos nuevos y menos plantas potabilizadoras.
Es curioso porque la Conagua, durante la rueda de prensa, aseguró que se habían perforado 18 nuevos pozos en la búsqueda de suministros alternativos de agua, de los cuales siete fueron abandonados por su escasa productividad. Es decir, a marzo de este año, 11 estaban trabajando plenamente y seis se entregarán en días próximos totalmente equipados.
Nosotros no hemos visto ninguno. Y por más que preguntamos a los habitantes de los diferentes pueblos que recorremos, nadie sabe decirnos dónde están.
Es un misterio, sí, y alguien miente.