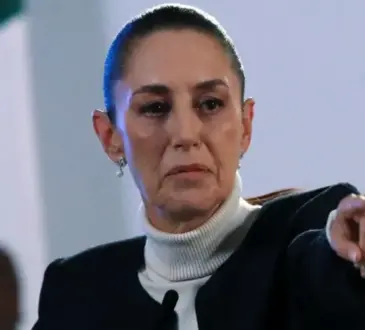Gerardo Cornejo tiene la culpa
Por Ignacio Lagarda Lagarda/
Fue en el verano de 1978, a mis 18 años, cuando mi condiscípulo universitario David Sauceda Saldívar me dijo:
—Tengo un libro nuevo que estoy seguro que te va a gustar porque habla de la misma historia de tu familia.
—Y quién es el autor, le repliqué.
—Gerardo Cornejo, un escritor de Obregón, amigo de mi tío Bartolomé Delgado de León —me contestó— sin ponerme mucha atención.
Al día siguiente David puso en mis manos el libro “La sierra y el viento” editado por Arte y Libros en 1977, y desde los primeros párrafos me identifiqué con la historia.
En la medida que avanzaba en la lectura la historia me fue atrapando porque mientras más avanzaba más me identificaba con ella.
La novela se trataba de su familia originaria de Tarachi, un pueblo sonorense localizado en lo alto de la Sierra Madre Occidental, en la frontera con el estado de Chihuahua, que en los años cuarenta, al cerrarse las minas de la región, había decidido bajar hacia la cálida planicie costera de Sonora, en el Valle del Yaqui, donde el gobierno estaba ofreciendo tierras para abrirse al cultivo en una nueva población llamada Colonia Irrigación y después Villa Juárez.
Era la misma historia de mi familia, que había hecho el mismo viaje en los años sesenta desde la misma sierra pero en el municipio de Álamos, unos 400 kilómetros más al sur, para bajar a Navojoa, en el Valle del Mayo. Con la diferencia de que en mi pueblo San Bernardo no había minas, pero lo habíamos hecho igual que ellos, en busca de educación y mejores condiciones de vida. Años después, al conocer la historia de Sonora, supe que era la misma de muchas familias sonorenses, que al agotarse la minería en la sierra, bajaron a los valles a trabajar en una actividad hasta entonces desconocida para ellos: la agricultura intensiva.
Seis años después, en 1983, siendo un novel geólogo de 23 años, Efrén Pérez Segura, mi jefe en la dependencia estatal donde trabajaba, al ver que mostraba interés por la lectura y la escritura, me comisionó al equipo que iniciaba el trabajo de redactar la enciclopedia de la Historia de Sonora, que el gobernador Samuel Ocaña estaba promoviendo.
El grupo estaba integrado por escritores e historiadores sonorenses de gran reconocimiento y prestigio y otros de la ciudad de México. Ahí estaban Armando Hopkins Durazo, presidente de la Sociedad Sonorense de Historia; Juan Antonio Ruibal Corella, abogado, escritor e historiador, presidente del Colegio de Notarios; Ernesto Camou Healy, investigador del CIAD; Julio Montané Martí, investigador del INAH, y Gerardo Cornejo Murrieta, rector de El Colegio de Sonora, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente hasta entonces. Ninguno de los participantes se fijaba en mí durante las reuniones semanales a las que asistí.
En aquel mar de personalidades mi trabajo consistía en redactar el primer capítulo de la enciclopedia: Geología de Sonora.
Las reuniones eran cada semana y pude interactuar con Gerardo y los demás y una tarde de aquellas, fui a buscarlo a su oficina en el Colegio para que me diera algunas lecciones de cómo redactar mi trabajo. El Colegio estaba solitario y su secretaria al verme cuando me anuncié, me dijo contundente:
—El rector está concentrado escribiendo y no puede recibir a nadie.
Di media vuelta y al salir busqué la ventana de la oficina de rectoría que daba al patio interior para asomarme y ver cómo se veía un escritor concentrado en su trabajo. Y ahí estaba Gerardo tecleando una máquina Rémington absorto en su ficción.
—Algún día yo también haré lo mismo, me dije para mi interior, y me fui.
Ése mismo año de 1983, apareció publicado su nuevo libro de cuentos “El solar de los silencios”, que leí inmediatamente y de la misma manera que el anterior me alucinó, y el cuento que más me gustó fue “Pateperro”.
Por irme a estudiar una maestría abandoné el proyecto de la enciclopedia con el 90% de avance y ya no volví a ver a Gerardo, pero a medida que iban saliendo sus siguientes libros, los iba leyendo.
Muchos años después, en 1997, mi jefe y amigo Héctor Franco me dijo una tarde de invierno:
—Te voy a invitar a una cena a mi casa donde estará un escritor al que identifico mucho contigo porque los dos son de la sierra y tienen la misma historia de vida. Quiero que le cuentes tus historias. Solo estaremos las tres parejas.
Le dije que lo conocía a la distancia y eso le pareció mucho mejor.
La reunión se realizó con una buena cena, el mejor vino y una agradable conversación. Esa noche conocí a Catalina Denman, su esposa, con quien hasta hoy mantengo una agradable y cordial amistad.
En medio de la reunión Héctor le dijo a Gerardo a rajatabla.
—Invité a Nacho para que se conocieran y te contara cuando conoció el mar, al llegar de la sierra a Navojoa.
—Me llevó casi una hora narrarle mi experiencia de cuando conocí el mar la primavera de 1969 en Huatabampito, en el sur del estado, y sin mover una pestaña me escuchó atentamente.
Al terminar mi alocución me dijo:
—¿Por qué no escribes todas ésas historias?
—Porque no sé escribir, le contesté.
—Es muy fácil —me reviró— simplemente escribe como platicas.
El consejo se me quedó grabado en la mente y al terminar la reunión nos despedimos alegremente aquella noche congelante del enero del desierto.
Pasó el tiempo y nos hicimos amigos, cada vez que nos veíamos me preguntaba cómo iban mis historias escritas.
Un día del año 2002 me llamó para pedirme que le regalara libros para la biblioteca que estaba formando en Yécora, donde pasaba todo el verano huyendo del calor de la costa sonorense y le mandé una caja entre los cuales discretamente le incluí mi segundo libro escrito hasta entonces: “Historias para entretener”.
Días después me llamó y me dijo:
—¿No que no sabias escribir?, así vas bien, leí tu libro, sigue escribiendo.
Tiempo después, el 2007, publiqué mi libro “El color de las amapas” y se lo envié. Días después me llamó para felicitarme y decirme que finalmente había logrado establecer mi propio estilo como escritor. Alabó mi trabajo de nuevo.
Seguí viéndolo cotidianamente en diversos eventos culturales e intercambiábamos comentarios comunes acerca del oficio de escribir. En uno de esos eventos aprendí de él “La adicción luminosa de la lectura”, que tanto pregonaba para motivar a la gente a leer.
Cuando publicó su libro “Oficio de alas”, que trata sobre los pilotos de la sierra sonorense, me apersoné al evento, lo adquirí y se lo di para que me lo firmara y puso: “Para Ignacio, este vuelo a la imaginación, muy afectuosamente”, y plasmó su firma con el puño firme y decidido de un escritor consumado.
Leí el libro de un tirón y le envié un correo diciéndole que la lectura me había inspirado para escribir mis recuerdos y experiencias con aquellos aviones rurales de mi niñez en un artículo titulado “Los aviones”, que le anexaba al mismo.
Después de leerlo me contestó: “Como no vas a sentir igual que yo, si vivimos la misma vida en nuestra infancia”.
Poco después cuando el Colegio de Sonora le hizo un homenaje y puso su nombre a la biblioteca, entre el bullicio del evento me dijo:
—Que gusto me da verte, te tengo una buena noticia. Recién voy llegando de Italia a donde fui a la presentación de “La sierra y el viento” traducido al italiano y durante el evento el ministro de cultura italiano me preguntó si te conocía y sorprendido le dije que sí, que somos del mismo Estado, pues felicítalo, me dijo, leí su libro “El color de las amapas” y me gustó muchísimo.
Me explicó que el ministro fue muchos años periodista y algún tiempo corresponsal de un periódico italiano en México donde hizo muchos amigos, uno de ellos le envió mi libro y por eso lo leyó.
—Te felicito, parece que llegaste a Italia primero que yo, ahora ya somos colegas, me dijo sin aspavientos y nos reímos de la anécdota.
Me quedé de piedra, no podía creer que mi libro había llegado a Italia y quien me había aconsejado cómo escribir había sido testigo de eso.

En noviembre del 2013, cundo el Instituto Sonorense de Cultura lo homenajeó poniéndole su nombre a la feria del libro anual, y en ella se presentaría su nuevo y último libro “Lucía del Báltico”, acudí presuroso a verlo a sabiendas de que su salud había mermado.
Al final de la presentación compré el libro y esperé hasta el final para formarme en una tímida fila de amigos para que me lo firmara.
Ahí estaba, de pie, con su rostro apesadumbrado por la enfermedad, me acerqué discretamente y al tenerlo de frente cara a cara, antes de decirle algo me dijo:
—Hola colega, cómo le gustó tu libro a Rafael, en todas partes habla de él, es el mejor libro que has escrito.
No supe de que Rafael me hablaba y supuse que se refería a “El color de las amapas”, lo abracé y le puse el libro entre sus manos mientras su hijo hacía lo mismo con la pluma.
Sin dejar de hablarme de mi libro, como si de eso se tratara el evento y no del suyo, firmó el libro mientras yo se lo sostenía y con un puño débil e inseguro, como el de un escritor consumado que ya ha perdido las facultades para ejercer la pasión por la que vive, puso un garabato ilegible en la primera página como un último mensaje para mí.
Le di el último de mis abrazos y me despedí de él sin saber que era para siempre.
El 28 de julio del 2014, Gerardo Cornejo Murrieta dejó de existir, y con él se fue, el único culpable de que yo siga intentando ser escritor. Acudí al sepelio y le di un abrazo de gratitud para Gerardo a mi amiga Catalina.
Gracias Gerardo por tu consejo de escribir como platico, lo sigo haciendo.