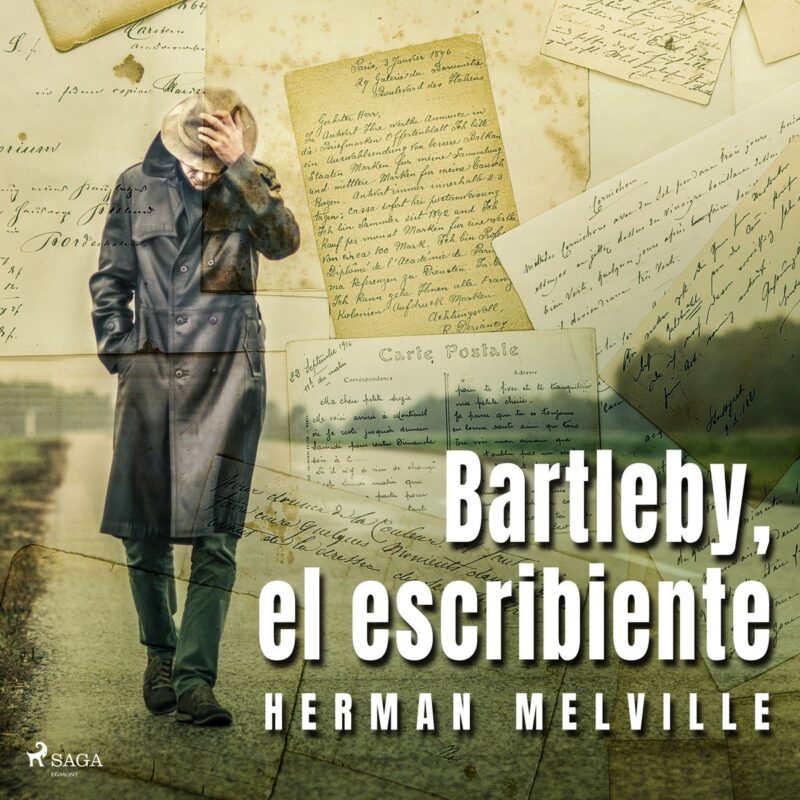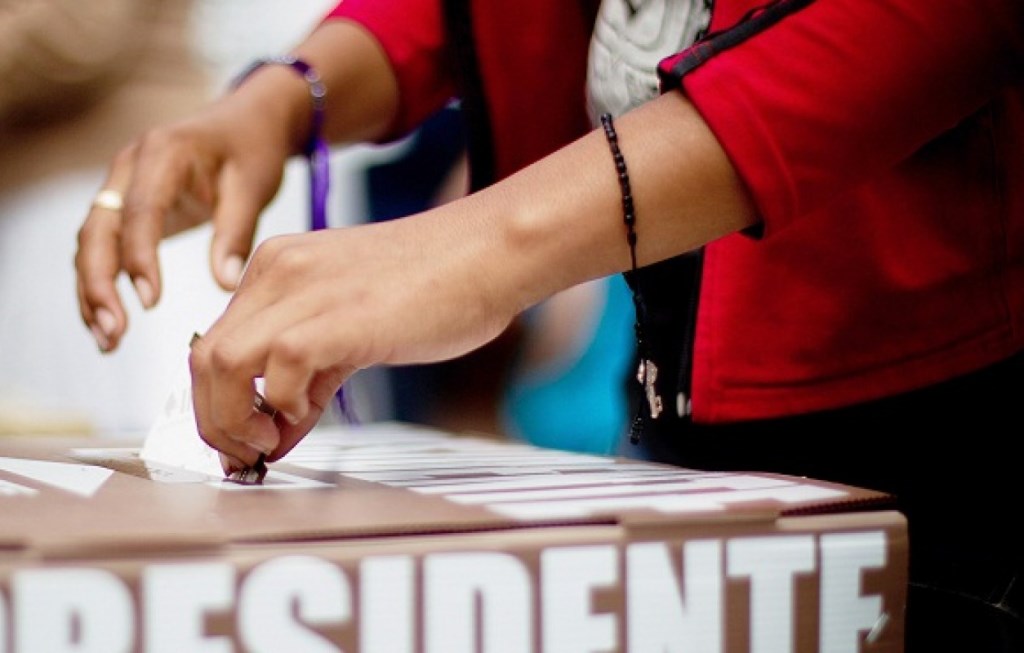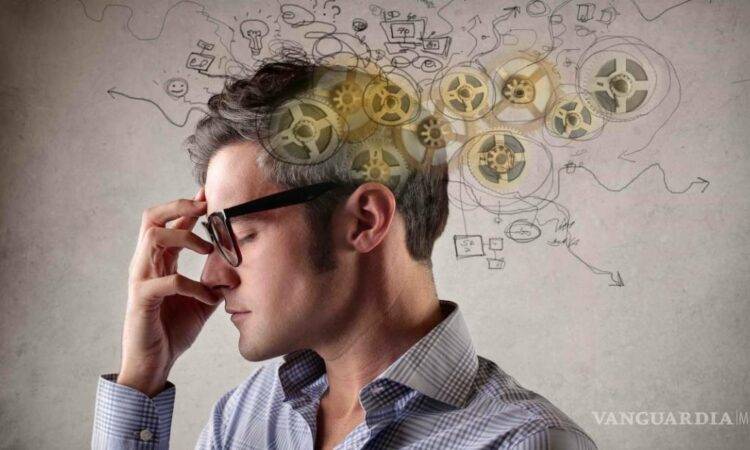
Por Dr. Jorge Ballesteros
Es un área de investigación característica de la tradición anglosajona, nació por la necesidad de hablar de la mente y de los actos mentales, de ciertos aspectos de las operaciones y de la conducta humana
Con la crisis de la metafísica ocasionada por el empirismo y Kantismo, muchos filósofos pensaron que los temas de alma y cuerpo habían quedado superados para siempre.
Sin embargo, la neurociencia, la psicología, la informática y la dinámica de la filosofía del lenguaje obligaron a reproponer la terminología “mentalista”. Con el uso de términos como intencionalidad, representación y otros de este tipo.
Aunque los filósofos no volvieron, en general, a planteamientos ontológicos, al menos apareció una especie de dualismo de las propiedades en el sentido de la distinción entre operaciones físicas operaciones mentales
No dejaron de surgir nuevos intentos de desautorizar el tema del alma, a menudo mencionada como la “mente” por ejemplo, con el conductismo y el reduccionismo neurológico.
Se plantearon diferentes debates, aunque no una filosofía propiamente sistemática, sobre temas mentalistas como la percepción, la sensación, las emociones, la conciencia, la inteligencia, la relación de la mente con el cerebro
Con la aparición de las ciencias cognitivas, la philosophy of mind se configuró como una disciplina filosófica distinta a la teoría del conocimiento.
Los estudios sobre la filosofía de la mente con frecuencia se limitan a reflejar el estado actual de las cuestiones. Son útiles para obtener una visión histórica, pero suelen ser poco conclusivos, quizá porque las discusiones entre las escuelas (funcionalismo, dualismo, eliminatismo, emergentismo, etc.) siguen vigentes y no vislumbran otras perspectivas en el horizonte.
En el modelo mecanicista como en el platonismo y en Descartes, el dominio del alma sobre el cuerpo se explicó acudiendo al modelo del timonel o del conductor de un medio de trasporte
Se concebía nuestra estructura como compuesta por una serie de piezas que se van ensamblando para constituir una máquina, de la que nacen una serie de funciones.
En los últimos decenios se usaron modelos computacionales (la mente y el cerebro vistos según la analogía del ordenador). Los modelos pueden ser jerárquicos, estratificados, sinérgicos, sistémicos.
El modelo Hilemorfista, descubierto por Aristóteles, Es una aproximación ontológica capaz de abarcar múltiples dimensiones de la realidad, siguiendo una línea interpretativa en la que el ser y la causalidad adquieren sentidos diversos.
El hilomorfismo aristotélico tiene que ver con una filosofía de la substancia: el ser independiente, el ser en sentido fuerte.
Hoy se advierte la necesidad de un empleo de categorías ontológicas para dar cuenta de las diferencias entre la mente humana, el cuerpo, la mente animal, el ordenador, las “mentes colectivas” (como el conjunto de conocimientos de una biblioteca o de internet) y los robots dotados de inteligencia artificial y quizás de emociones.
La problemática se concentra sobre el modo en que se concibe la dualidad del alma y cuerpo, o de lo que es propiedad, acto o evento psíquico y de lo que es propiedad, acto o evento físico
A causa del abandono de la categoría del alma, la “dualidad originaria” se trasformó hoy en el binomio mente-cuerpo (el alma fue substituida por la mente). La investigación se planteó en torno a la dualidad de actos físicos y actos mentales.
El uso de mente en vez de alma favorece el dualismo, en el sentido que separa la mente del cuerpo con más fuerza que antes cuando se hablaba de alma
Las posturas filosóficas de fondo son, por tanto, posturas relativas a la distinción (o no distinción) y a la interacción entre lo físico y lo mental.
Algunas posiciones suelen ser muy radicales, pero en general, muchos prefieren limitarse a la discusión de los problemas.
Este planteamiento está condicionado por la situación histórica del momento, y el ámbito filosófico anglosajón, por la vigencia de la tradición empirista.
Se llega a una valoración especulativa de las posturas a la luz de una perspectiva más alta cuando se supera la ambientación meramente científica de estos estudios, con la consiguiente apertura a una visión metafísica y antropológica de la persona humana.
El papel del cerebro en el pensamiento
La trascendencia supracorpórea del pensamiento no hace secundaria ni accidental la función cognitiva del cerebro. En cualquier cultura siempre encontraremos la obvia percepción del vínculo entre la cabeza y las funciones cognitivas.
En las expresiones del rostro de las personas, advertimos su mirada inteligente y emotiva.
La cara es el lugar del lenguaje hablado
La cabeza es claramente la anatómica con que gobernamos nuestro cuerpo
Existe una sensación difusa de que “pensamos con la cabeza”, y los trastornos de esta parte del cuerpo son los que más nos impiden pensar.
Según los principios de la gnoseología de Tomás de Aquino la relación de la inteligencia con el cerebro es esencial, no obstante, el punto firme del carácter inorgánico de esta facultad.
La potencia intelectiva no se hace operativa y, por tanto, no puede crecer en sus capacidades si no está precedida por una actividad sensitiva superior.
El cerebro sostiene de forma permanente la sensibilidad abierta a la actividad inteligente. Un ámbito de la sensibilidad ligado a las operaciones intelectuales es el simbolismo (lenguaje).
El hombre debe de “estructurar” su cerebro de una determinada forma para poder desarrollar su pensamiento.
Relación intrínseca entre el pensamiento y la sensibilidad.
La conciencia sensible es una condición fundamental para el ejercicio del pensamiento
Abstracción desde la experiencia sensible. Lenguaje.
Conversio ad phantasmata y cogitativa.
Cuando reconocemos a una persona u alguna cosa, nuestra experiencia posibilitada por la actividad neural, recibe, además, la luz de la inteligencia como facultad inorgánica que trasciende la potencialidad sensitiva del cerebro, aunque opere en el ámbito de la sensibilidad cerebral.
Las lesiones mecánicas (un trauma cerebral), descargas eléctricas al cerebro, químicas, drogas, las disfunciones neurofisiológicas pueden afectar el uso de nuestras capacidades racionales, decisionales o lingüísticas
La causalidad del cerebro con relación al acto intelectual
Las condiciones neurales indican un tipo de causalidad. Son múltiples, complejas y están en la línea de la materialidad. La causalidad física necesaria y no suficiente para escribir un libro no es la causa de su contenido científico o artístico, sino solo de su materialidad.
No es muy riguroso decir que cierta activación neuronal “nos hace pensar” o “nos mueve a decidirnos” puesto que la causalidad neural sobre el pensamiento y la decisión es parcial, aunque sea una condición imprescindible
La actividad neural es como un substrato, cierta causalidad material sine qua non del pensamiento.
La sensibilidad constituida por la organicidad cerebral a título de causa material, ejerce una causalidad parcial en el nacimiento de la operación intelectual qué es guiada e iluminada por las luces intelectuales en sus sucesivas configuraciones.
La materialidad entra como causa material en la medida en que permite recoger y seleccionar la información de un modo siempre más plástico e indeterminado, gracias a billones de conexiones sinápticas
Poco a poco los procesos bottom-up van dejando cada vez más espacio a la causalidad top-down de las funciones superiores.
El sistema nervioso, órgano del sistema intencional de la vida sensitiva, al pasar a la función intelectual actúa a título de causa material, dispositiva e instrumental: para permitir la comparecencia del acto intelectual y volitivo.
La causa de la intelección y de la volición es inmaterial
Se puede concluir que no existe una causa física del acto intelectual y volitivo. Para indagar sobre los principios propios de la cognición intelectual, habría que adentrarse en un análisis del nacimiento del pensamiento, en que entran en juego la inteligibilidad de la realidad, la naturaleza y objeto de la inteligencia, la articulación de conceptos y proposiciones y el uso de la racionalidad.
Para recibir en su propio nivel, el influjo y la guía continua de los contenidos superiores (mecanismo de feedback) o retroalimentación.
La experiencia suscita nuevos pensamientos en cuanto ya está enriquecida por pensamientos precedentes (memoria, saber habitual, experiencias pasadas)
La causalidad desde abajo no está solo en el cerebro como entidad electroquímica, sino más bien en la función de las imágenes, del lenguaje y la memoria, potencias orgánicas cerebrales. Cuando la inteligencia empieza a obrar, introduce, sus propias dinámicas
Las causas propias del progreso intelectual están en la actividad oportuna de la misma inteligencia, en sus operaciones y hábitos con relación a la completa personalidad del sujeto, en función de otros sujetos, del mundo cultural y del ser trascendente como fuente inagotable del pensamiento.
El método de una filosofía metafísica y realista es la reflexión intelectual basada en la experiencia humana.
Solo así podemos conocer la existencia de conceptos universales, la existencia de las personas, la relación de verdad y otras tantas relaciones metafísicas del mundo.