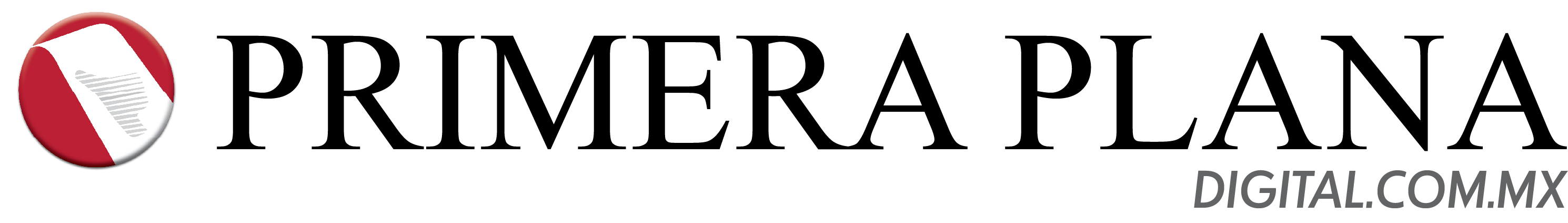Campoy, primer brote renacentista en América que enseñó la filosofía moderna

(4° parte)
Por Héctor Rodríguez Espinoza
—¿Me imagino que sigue decepcionado, maestro? —me insisten los discípulos de Filosofía del Derecho, por la tonalidad de mi ensayo.
—La verdad sí —les contesto de nuevo—, ¿qué otra cosa puede sentirse de la subcultura general de nuestra ancestral clase política laica. Pero bueno, “decíamos ayer” y continuemos, como expresó Fray Luis de León:
Tiempo había de transcurrir para que se sintiera, en las naciones americanas, el ímpetu innovador que agitó a la conciencia europea a partir del siglo XV. Al agonizar esta centuria, apenas si se inicia la formación de aquellas; pero no bien plasma el pensamiento del nuevo pueblo, se percibe la repercusión por el conducto más propio, es decir, un espíritu superiormente elaborado: Campoy, el primer brote de la inquietud renacentista en nuestro continente.
Después de dos años de permanencia en San Luis, fue llamado a México para impartir un curso de teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Fuera de sus obligaciones magisteriales, su vida no varió con su nuevo cargo, se reducía exclusivamente al estudio y la meditación, sus hábitos entrañables. Por haberse negado en cierta ocasión a participar con sus compañeros en una excursión campestre, fue reprendido por el superior del colegio. Abstraído totalmente en sus especulaciones, como estaba Campoy, le respondió invitándolo a leer un libro que tenía en sus manos, señalándole el párrafo que en aquel momento ejercía tal seducción en su espíritu.
La biblioteca del colegio era el albergue hospitalario de abundante selección de insignes autores antiguos y contemporáneos. Acogedora convivencia abría campo a la más variada y heterogénea representación del pensamiento en la filosofía, la ciencia y el arte, con su pródiga diversidad, como símbolo de comprensión humana. Ningún ambiente más propicio, con su grata serenidad, para el afán investigador de Campoy y para el aliento de su devoción por el estudio. Allí fijó su residencia, puede decirse, pues no de otra manera se habría adentrado a aquella universalidad, versándose en su contenido y aún en la colocación más recóndita de cada volumen, a fuerza de su constante manejo.
Al auxilio del propio Campoy ocurrían sus compañeros para encontrar alguna obra muchas veces oculta en ignorado resquicio; y así, libros apolillados por los años de paciente olvido, surgían de su hermético abandono al requerimiento fácil y familiar del asiduo visitante.
Expresa Maneiro que estando Campoy en Puebla, se le mandó trasladarse a Veracruz. Aparece, pues, que del Colegio de San Pedro y de San Pablo, de México, se le removió nuevamente a Puebla y de allí se le envió al mencionado puerto. Se ha afirmado que esta última promoción fue un castigo que se le impuso por haber adoptado métodos innovadores en la enseñanza, contrarios al peripatetismo escolástico y por su precursora tendencia hacia la filosofía experimental, que se consideraba proclividad nociva y peligrosa. Se le privó de sus cátedras y se le confinó a Veracruz, lugar mortífero donde probablemente no viviría un año, dice el padre Agustín Rivera, insinuando la idea de qué negra y malévola intención le impuso el exilio en aquel lugar.
Sobre el hecho del confinamiento están de acuerdo José Mariano Beristain y Souza y el padre Rivera. Pero tal circunstancia no está debidamente acreditada, por tratarse quizá de un castigo encubierto en el desempeño de una misión eclesiástica, la cual no es fácilmente explicable, menos por el largo tiempo de quince años. Apreciándose la calidad del hombre en su aspecto intelectual, su sapiencia y extraordinarias facultades de mentor, el puesto indisputable para él estaba en la cátedra universitaria. Resulta fuera de duda que nuestro Campoy vivió dentro de un medio hostil y adverso, sufriendo censuras, postergamientos y remociones frecuentes que lo apartaban de la enseñanza. Fue, dice Maneiro, objeto de falsas murmuraciones de parte de individuos a los cuales movía a risa aquella como enajenación actual con que Campoy se hundía en sus meditaciones, y se olvidaba casi por completo de su misma persona y del trato humano y fue tomando cuerpo la opinión de que aquél era más que nada aficionado a novedades. Es frecuente la alarma del prejuicio muchas veces escondida bajo la mueca de la burla, pero le infunde pánico la intuición de su próximo fin. Campoy, avizorando horizontes lejanos y señalando nuevas rutas, constituía grave amenaza para el conservatismo, incondicionalmente apegado a la tradición.
El biógrafo excelso a quien seguir en estos apuntes y que salvó del eterno y absoluto olvido al sonorense dice:
“La injusticia de los tiempos fue culpable de que no se reconociera la excelencia de sus méritos por los mismos que debieron exaltarlos para bien del público y condecorar a su poseedor con los más elevados magisterios. Porque Campoy, sin maestro que le orientase en sus estudios, sin el aliciente de recompensa alguna, sino tan sólo por el deseo de saber y de nutrir su inteligencia con el contenido de las artes liberales, alcanzó tanta fama de sabiduría y erudición, que a la verdad puede merecidamente parangonarse con Franklin y otros preclaros varones de igual grandeza que América produjo en el siglo XVIII.”
Para esta afirmación no sólo se basan en el testimonio de algunos mexicanos renombrados en el campo de las letras sino, más que nada, en la autoridad del padre Abad, testigo de mayor excepción, conocidísimo en ambos mundos por su sobresaliente ciencia, y a quien fueron muy familiares, desde su más tierna edad, las extraordinarias dotes intelectuales de Campoy.
El apartamiento en que se mantuvo a Campoy, la crítica acerba de que fue objeto, la preterición que lo privó de la cátedra a cuyo cargo le conferían derecho la excelencia de su erudición y su aptitud vocacional, le causaron penas y desilusiones que soportó con la mayor dignidad, no aparece dato que revele que haya expresado en forma alguna su amargura. No se logró quebrantar su entereza, y conservó inalterable su criterio en conformidad con su insobornable convicción, como auténtico hombre de ciencia. Su vida ejemplar (catoniana, dice uno de sus apologistas) discurrió por el camino del apostolado que, con sus angustias, le confirió el honor de ser el primero en América que enseñó la filosofía moderna.
Durante quince años desempeñó Campoy en Veracruz la prefectura de la congregación llamada de los Dolores, ejerciendo el magisterio. Sólo una vez, en ese lapso, interrumpió sus tareas por haber sido llamado a México, donde permaneció por varios meses; pero requerido por los principales veracruzanos, según José Mariano Dávila, regresó al puerto, lo que parece indicar que no hubo tal destierro o que Campoy lo prefirió al ambiente hostil de la metrópoli. Ejerciendo el magisterio en la congregación, estuvo a punto de cerrarse por falta de recursos el colegio que dirigía el ilustre jesuita; pero a impedirlo ocurrió la munificencia de algunos vecinos, encabezados por don Francisco Crespo, jefe político del puerto, proporcionando cuantiosa suma para su sostenimiento. Este acto interpreta el general afecto que el maestro conquistó en el lugar.
El aposento de Campoy, donde había formado selecta biblioteca, era el centro de reunión de personas que oían con deleite la sabia palabra del filósofo. Entre los asiduos visitantes contaban individuos de la marina real, que, con el trato del erudito maestro, adquirían nuevos conocimientos en su propia profesión, en náutica. Estos marinos fueron el medio por el cual Campoy fue adquiriendo renombre en España. Muchos trabaron estrecha amistad con aquél, lo que motivó que, cuando se trasladaban a España en sus viajes habituales, continuaran en comunicación epistolar. Los marinos mostraban, con placer, las sustanciosas misivas del maestro, muy celebradas en Madrid. De modo casual conoció algunas de esas cartas don Gregorio Mayans y Siscar, ilustre polígrafo valenciano de gran nombradía. Lo entusiasmó du contenido, por su pureza de estilo, la profundidad del juicio y du honda erudición; y movido de noble sentimiento de admiración, se dirigió a Campoy con expresiones elogiosas, ofreciéndole su amistad, la que el sonorense correspondió estableciéndose cordiales relaciones, fortalecidas cada vez más por la recíproca consideración y renovadas por asiduo intercambio epistolar.
Cosa idéntica se relata respecto de José Francisco de Isla, pues éste, impulsado por la misma espontaneidad, ocurrió al maestro, creándose vínculo afectuoso, que se estrechó hondamente con el trato personal en Italia por el resto de la vida. Prueba de ella es el hecho de que Campoy obtuvo, de su amigo y admirador, don Francisco Crespo, gobernador de la ciudad de Veracruz, dos mil onzas de plata que donó a la Isla para que editase la traducción que éste había hecho del Año Cristiano de Croisset.
La ocupación predilecta en el puerto fue, para nuestro compatriota, un estudio y explicación de la Historia Natural de Plinio –el viejo—, que terminó en Italia. Estimaban sus admiradores que tal estudio no era inferior a las obras de Bufón y Bomare, y asimismo un proyecto de colonización de la provincia natal (Sonora), con un puerto en el Pacífico, inmediato a Populópolis.
Quince años, como se ha dicho, pasó nuestro sabio en Veracruz dedicado al estudio y la enseñanza de distintas materias, particularmente la filosofía experimental, lo mismo que a su religiosa misión, considerado un virtuoso pastor que logró “morigerar las costumbres tan estragadas en aquel puerto”, como se expresa uno de sus biógrafos, aunque según Maneiro no había tales costumbres estragadas.
La opinión del padre Campoy fue considerada como orientadora tanto en la Nueva España, donde las autoridades lo consultaban sobre asuntos de la más diversa índole, como después en Italia por sus propios compañeros que, no obstante haber entre ellos hombres de gran erudición, lo tenían como maestro.
Dedicado a su misión educativa, estudios filosóficos y trabajos literarios, lo sorprendió la orden de extrañamiento de la Compañía de Jesús de todo el reino español, expedida por Carlos III. Nadie como él acató la expulsión con mayor serenidad y fortaleza, dando una nueva prueba de su inquebrantable carácter. La expatriación, ahora sí con su carácter definido de destierro, era simplemente una nueva fase de su infortunio y cambio de lugar en su aislamiento unas cuantas prendas, sus papeles y varios libros constituyeron su bagaje.
La resignación característica de su espíritu ante los sinsabores que se le prodigaron se observó en la navegación, y su ejemplo fue medio de atenuar la amargura de sus compañeros de viaje. Más le interesaron siempre sus estudios que cualquiera otra circunstancia de conveniencia meramente personal y así en el duro trance de la travesía, menos que detenerse a considerar su situación con respecto a lo porvenir, se dedicó a hacer observaciones sobre navegación o náutica interrogando a los marinos, a quienes causaban admiración los conocimientos del jesuita en la materia y en otros aspectos relacionados con la misma. Tanto éste como aquellos aprovecharon la ocasión para aumentar recíprocamente sus conocimientos.
Llegado a Italia, se le señaló Ferrara para su residencia, lo mismo que a otros de sus compañeros. Allí continuó desterrado su vida habitual de estudio, sirviendo como siempre de guía en distintos aspectos del saber para aquéllos que reconocían su sabiduría. Uno de ellos, antaño su detractor, hubo de reconocer su propia injusticia, convicto por la fuerza de la verdad, una vez que trató de cerca al maestro y apreció las excelencias de su eximio saber explicando que la causa de su error no había sido otra que la opinión de los más eminentes hombres de letras de México, que en aquella época se aterrorizaban ante el más pequeño conato de novedad.
En Ferrara continuó su traducción e interpretación de Plinio y guiado por su espíritu analítico, trataba siempre de comprobar las observaciones del naturalista latino y hacerlas suyas objetivamente. Ocurría a los mercados para examinar los peces, y aún los adquiría para sus disecciones; frecuentaba los jardines, realizando estudios sobre botánica, y distintos lugares, donde pudiera adquirir algún conocimiento. Estableció relaciones de amistad con el director del Jardín Botánico, obteniendo acerca de plantas desconocidas información muy valiosa para sus estudios.
Fue trasladado a Bolonia, donde siguió su vida habitual e invariable de total apego a la investigación científica. Allí lo sorprendió el Decreto de disolución de la compañía, que aceptó con la misma resignación que el exilio, cumpliendo su voto de obediencia. He aquí una nueva manifestación de la probidad abnegada de Campoy. Tal decreto debió de haberle causado la más honda pesadumbre, supuesto su cariño por la institución a la cual había consagrado su existencia. Sin embargo, no fue óbice para seguir su norma de vida laboriosa. Además de la versión de Plinio en que se atareaba incansable y gustosamente, siguió con asiduidad delineando un mapa de la América Septentrional.
(Coleccionable. Continuará la 5° y última parte)