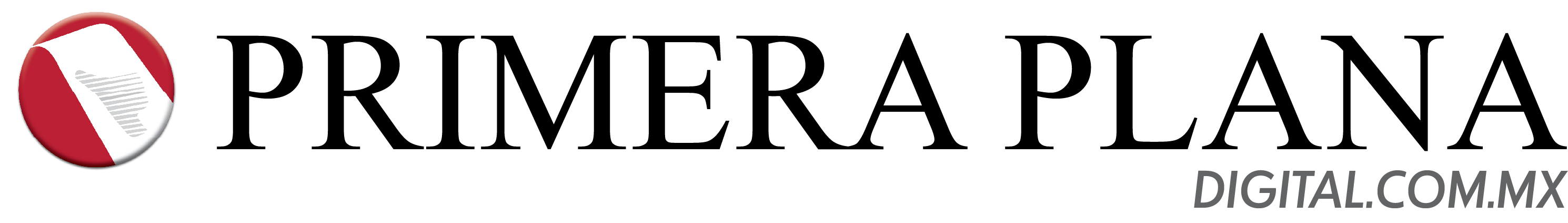Una tarde en el albergue Casa Amiga: El largo y penoso camino a casa
Por Iván Ballesteros Rojo/
México es un país de migrantes internos. Connacionales que por distintas circunstancias, principalmente la pobreza, se han desplazado de su lugar de origen hacia el interior de la República en busca de oportunidades. Según cifras del INEGI, en 2010, en más de 1.4 millones de hogares, el jefe o jefa declaró ser migrante reciente (en otra entidad federativa o país); en 68 de cada 100 hogares, el desplazamiento del jefe o jefa se hizo al interior del territorio nacional.
A estos desplazados se agregan los que en su horizonte de espectativas está “el sueño americano”. Hasta enero de 2011, había aproximadamente 11.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos; de estos, 59 por ciento (6.8 millones) nacieron en México. (INEGI, 2014).
Pero nuestro territorio también es un país de migrantes extranjeros, en su mayoría centroamericanos, que buscan llegar a Estados Unidos por vías ilegales. Muchos de los individuos con las características anteriores, transforman su condición de “migrante” por la de “indigente”. En las ciudades fronterizas y cercanas a la “línea”; además de los vagos que son parte de la iconografía urbana de cada ciudad, se ha incorporando este migrante sin recursos que se queda varado o está en una larga peregrinación para llegar a los campos de cultivo de los estados fronterizos. Muchos de ellos habitan lugares como casas y negocios abandonados, otros recurren a las ayudas humanitarias y sociales que van encontrando en cada ciudad. Hombres, mujeres y en ocasiones niños, cuyos destinos muchas veces se encuentra en un largo trayecto de camino a casa. Ese concepto que contiene un techo, y que para ellos es un techo que no tiene ciudad ni dirección fija. Ese concepto que muchos de ellos han abandonado para abrazar otro edificado en la interperie.
Primera Plana visitó uno de los lugares que más recibe migrantes en el Estado, el albergue Casa Amiga. Ese sitio ubicado por la Calle Revolución, en el Centro de la ciudad, en el que seguramente usted ha visto una larga fila de hombres y mujeres cenizos y con rostros cansados.
La primera impresión que me dan aquellos hombres a las afueras del albergue, es la de una legión de soldados que han perdido la batalla. Esta sensación es alimentada gracias a que algunos de ellos usan muletas o están heridos del rostro y los brazos. Algunos, los más, por sus ropas grises y el evidente desgaste de su imagen, parecen indigentes que buscan apearse de alguna caridad.
Las puertas del albergue se abren a las seis. Todos aguardan, haciendo un solemne silencio que apenas quiebra un ligero murmullo. Me dirijo a toda la fila y pregunto quién viene de lejos. Hay unos treinta hombres. Más de la mitad levantan, débilmente, la mano.

Hipólito es un hombre de unos cuarenta años. Viene de trampa en el tren desde el Distrito Federal, donde se dedicaba a la albañilería. Antes de llegar a Hermosillo ha parado en muchas ciudades y poblados consiguiendo trabajos temporales. Cuando le pregunto por qué viaja me responde que porque en la Ciudad de México hay mucha gente y muy poco trabajo. Que en otras ocasiones ha intentado cruzar para el otro lado pero no ha podido. También, agrega, “porque no tengo a nadie que me espere”. Cuando lo dice su tono es lastimero. Los que están cercanos, y escucharon la última frase de Hipólito, se le quedan mirando. Como si acabara de decir algo prohibido.
Más adelante en la fila encuentro a Héctor Maya. Por sus facciones me da la impresión que es un migrante centroamericano. Es alto y de piel oscura. Sus ojos son enormes y viéndolo de frente uno percibe que está delante de un buen tipo.
―¿Y tú, de dónde vienes?
―Del Estado de México.
―¿Qué andas haciendo por acá?
―Esperando la temporada para irme a la Costa. Comienza en enero.
―¿Y por qué te veniste con tanto tiempo de anticipación?
―Porque allá estaba crítica la cosa. No había trabajo y mejor decidí moverme de una vez.
―¿Tienes familia?
―Sí. Les llamo por teléfono. Como el compañero, yo también soy albañíl y hago trabajitos. Cuando puedo les mando algo mientras llega el trabajo en la Costa.
―¿Te va bien en el trabajo de campo?
―Sí. Allí te dan alimentos y hospedaje. Lo que me pagan lo voy ahorrando. Medio año, en el invierno, estoy en norte, y el otro allá en mi casa.
Pregunto quién quiere cigarros. Todos, menos Héctor, toman uno. Ahora en la fila se fuma y se platica. Después de unos minutos se acerca un hombre entrado en años y me pregunta que si quién de todos los presentes viene desde más lejos. Algunas de las ciudades que nombraron fueron Guadalajara, Oaxaca, Tepic. Le señalo al oaxaqueño. Pues yo vengo de San Pedro Sula, en Honduras, me informa. Se llama Ángel Muías y lleva en Hermosillo desde septiembre. “Agarré un trabajo de acomodador de carros, en mi país le decimos cuida cuadras. En el día voy al albergue que está en la 5 de Mayo y en la noche me vengo para acá”. Comenta que dejó Honduras porque allá “hay mucho crimen”. “Aquí no pasa nada. Allá está bien duro. Todos los días hay muertos regados por la ciudad. Por eso me vine. Quiero ir para el otro lado pero me salió este trabajo y me quedé aquí. 10 pesos me cobran y ceno y duermo bien. Además tengo cita en enero con el doctor. Me van a operar los ojos. Todo me lo estoy pagando yo”. Cuando le pregunto por su familia dice que tiene dos hijos. Que los extraña, pero ni modo, tiene que “seguir buscándole”.
Antes de que todos entren al albergue pido que me dejen pasar. Un lugar limpio y espacioso. Adrián Murillo y Enrique Balderrama, los que se encargan de atender a los asistidos, me dan un tour por la casona. Adrián me dice que aquí les dan cobijas y una colchoneta. Después de cenar los que quieren ven la televisión un rato. A las nueve de la noche se apaga todo y a dormir. Si alguien está causando problemas se habla con él y si de plano no se calma lo sacan. No se permite que vengan alcoholizados o bajo los influjos de alguna droga. Los 10 pesos que les cobran son simbólicos. Únicamente para que ellos mismos sientan que no les están regalando las cosas. Enrique me informa que esa noche comerán arroz con leche y algo cuyo aroma ya se pasea por todo el lugar: pozole. Se abren las puertas. La entrada de migrantes y personas desposeídas es lenta y silenciosa. Uno de ellos, ya muy viejo, se soba la barriga y dice: “qué rico huele”.