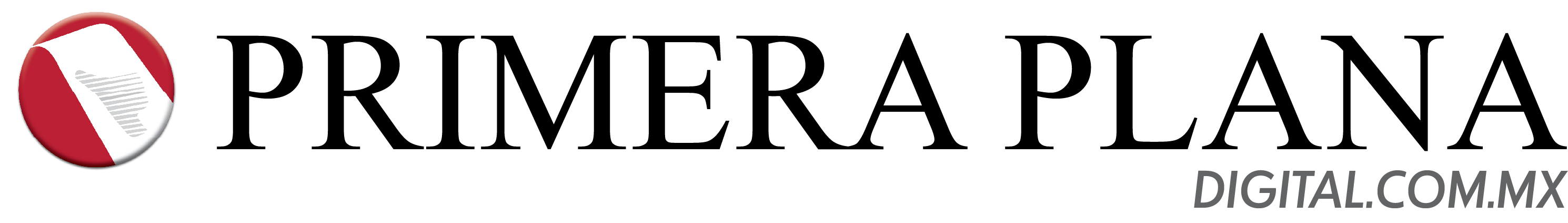Así era Emiliana de Zubeldía (Primera Parte)

Toda ella, música y poesía. Los recuerdos de Marina Ruiz
Por Héctor Rodríguez Espinoza
I. Conocí a Emiliana de Zubeldía en el año de 1956, en el primer año de la Secundaria que dirigió Amadeo Hernández, adscrita a la Universidad. Por haberme inscrito a instancias de mi hermano Luis (+), en la Banda de Música que dirigió el Mayor Isauro Sánchez Pérez, se nos exentaba de tomar Educación Musical.
Pronto supe de la maestra (aquella Universidad —en ciernes— tan íntima y romántica), por la afinidad de los pocos grupos artísticos —la Banda de Música, la Academia de Pintura de Higinio Blatt, el Coro que conducía, el grupo de danza de Martha Bracho y la Academia de Teatro de Alberto Estrella—, convivíamos en las ceremonias y giras de extensión cultural por municipios.
Empezaba a destacar ya la niña Angélica Méndez Ballesteros, coincidíamos la Banda de Música y ella, en ceremonias. El Mayor nos la ponía de ejemplo por su talento. Me causaba atención que era una niña común y corriente hija de un radiotécnico que tenía su taller por la calle Morelia, al costado norte de la Ferretería Matamoros.
Recuerdo los programas que sobre “Historia de la Música” escribía y transmitía Emiliana, con su palabra viva, por Radio Universidad. Promovió, a fines de los cincuenta, la primera presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Luis Herrera de la Fuente. Me tocó estar sentado detrás de ella, planta alta del cine Sonora. Al finalizar el programa, Emiliana se puso de pie y empezó a exclamar: “Huapango… Huapango”, iniciándose una petición colectiva. Y la orquesta nos regaló el Huapango, de Pablo Moncayo, símbolo de la música sinfónica popular y nacionalista, ¿cómo olvidarlo?
Por esos años, a instancias de Agustín Yáñez, presidente del Seminario de Cultura Mexicana, con el rector Manuel Quiroz Martínez se fundó, en la Sala de Arqueología del Museo y Biblioteca, su Corresponsalía de Hermosillo, agrupando a un selecto grupo de profesores. En el acta constitutiva destaca Emiliana.
En los años sesenta empezaba a germinar el gusto por la música sinfónica que había sembrado y nuestra ciudad fue incluida en el circuito de las temporadas anuales de conciertos de la Orquesta Sinfónica del Noroeste, que dirigiera Luis Ximénez Caballero y apoyara el culto gobernador Luis Encinas. A uno de los conciertos en el Auditorio de la Universidad, sólo asistimos ¡trece personas! Pero para los pocos años siguientes, era insuficiente el Auditorio Cívico. Es triste reconocer que en la música sinfónica, la cultura sonorense padecía el síndrome del cangrejo. Las recientes oportunidades fueron sendas giras de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que dirigían Fernando Lozano y Enrique Bátiz, en mayo de 1982 y 1985. ¡Un concierto sinfónico cada tres años!
En la Casa de la Cultura trabé mejores relaciones con Emiliana. El 30 de abril de 1982 conocí el talento —cincelado por la mano amorosa de Emiliana— de la entonces niña de siete años Lizzet Camalich.
En el mes de mayo siguiente y con motivo de un concierto de un excelente pianista español que Emiliana había invitado para la Universidad por lo cual había adquirido compromisos con amistades suyas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, una huelga puso en riesgo de fracasar el evento. El cumplimiento de mi deber al ayudar a sacarlo adelante y a cumplir su palabra, me ganó una gratitud (hoy tan escasa) de ella que, aun exagerada, es uno de mis orgullos.
Por esas fechas, ella había gastado el producto de la venta de un automóvil que obtuvo en un sorteo de la Universidad, para sufragar el viaje de su alumno Pedro Vega Granillo, a un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, que mereció la publicación de elogiosas críticas que ella mostraba con satisfacción. Este desprendimiento le era común: había ayudado, de todas las formas posibles, a becar en Alemania a su discípula Leticia Varela y pocos saben que desde siempre repartió su sueldo entre niños indígenas.
La escuela de Emiliana no era, precisamente, de carácter masivo. Tenía el don de descubrir el talento de sus alumnos y cultivarlo hasta un grado de excelencia de la teoría matemática de Augusto Novaro. Hay orfebres que elaboran sólo productos de oro puro, y artesanos que producen, en serie, joyería de fantasía. Ambos son importantes. Pero Emiliana perteneció a los primeros.
En su artículo sobre “La asociación de la poesía con la música” (Revista de la UNISON, No. 12 y 13, de 1964), enseña:
“Alguien dijo: Una poesía sin música, es como un molino sin agua. Toda poesía es música y la música es poesía…
El edificio, al dibujarlo, deberá estar en la mente del compositor perfectamente fijado antes de colocar el lápiz sobre el papel pautado, para expresar gráficamente el contenido musical de la obra. Una vez fija en la mente la arquitectura del poema, pasará a estudiar, a penetrar en el ethos o sentido expresivo que contengan, muy diferente si la poesía es lírica, épica, dramática, si tiene carácter religioso, profano, etc. Es necesario que la expresión emotiva que contenga, haga vibrar el alma del compositor, sin lo cual, toda la perfecta arquitectura no servirá de gran cosa, porque la música es ante todo arte expresivo en el tiempo”.
No puede decirse que la sociedad hermosillense le haya negado el reconocimiento. Todos quienes la conocimos le hemos entregado nuestra gratitud. La plaza y el Auditorio de la Universidad llevan su nombre. Y esto, en una sociedad típica del subdesarrollo, tan cerrada para reconocer profetas, para apreciar los verdaderos valores de la cultura e identidad regional, y con una miopía artística del tamaño del cerro de la Campana, dice mucho.
Vive en Emiliana, como en pocas, el espíritu vasconcelista: el mejor de los homenajes y la grandeza que seguramente ella siente, es el saber de sus discípulos, de sus hijos. Uno de sus más grandes deseos, sin embargo, nunca le fue concedido: el realizar una gira a Europa con su Coro, y cantar en la Capilla Sixtina del Vaticano, ante el Papa, la Misa de la Asunción que ella compuso.
Es tanto lo que queda por decir, pero falta espacio. Algún día habrá y deberá escribirse una historia de su vida y obra humanista en este páramo de sus amores.
Sea lo que fuere, disfrutemos, a plenitud, la ejemplar prédica de las virtudes humanas que, aún ahora nos sigue enseñando esa devota admiradora de Debbusy, ahora que recobran valor sus versos:
ZORZTICO
En las montañas
donde he nacido,
en mis montañas
quiero morir.
Donde mi madre
mi cuna ha mecido
quiero mi sueño
eternal dormir.