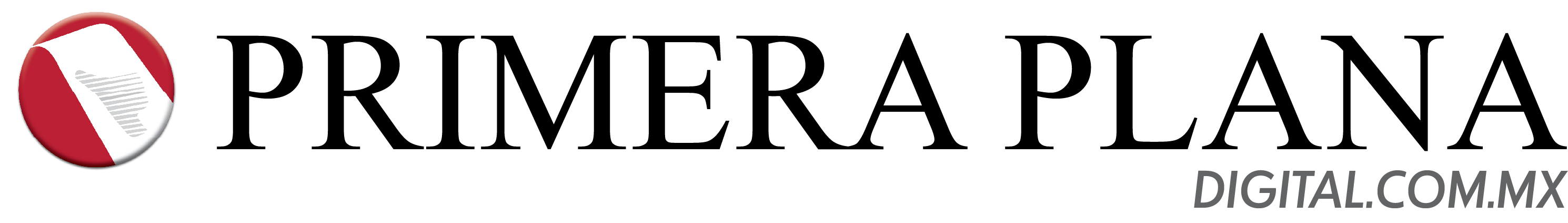La patria mexicana: sacrificios, ideales y esperanzas


Por Héctor Rodríguez Espinoza
Consumada la brutal conquista española de nuestras naciones indígenas prehispánicas, continuó un imperio colonial, la Nueva España, por su estratégica posición, sus quince millones de habitantes, cultura y recursos económicos era “La joya más preciada de la Corona española”. Tres siglos después, en la visita de Humboldt, la población descendió a seis millones, heterogeneidad racial y mental, irregular densidad y profundos desniveles sociales, económicos y culturales, el 80%, entre indígenas y castas, marginado de los estatutos y de los mandos.
El Imperio a punto de saltar en pedazos. Hacia la expulsión de los jesuitas, en 1767, el joven cura Miguel Hidalgo y Costilla recibía la marca de profundas huellas: le caló el hiriente Bando del virrey Marqués de Croix en la puerta de su colegio: “Pues de una vez para lo venidero, deben saber los súbditos del gran Monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir en los altos asuntos del Gobierno”. También el draconiano castigo a quienes osaron levantar la voz, como una docena de autoridades indígenas, a quienes se le ejecutó “en la plaza pública…”, y quitados sus cadáveres de la horca después de cinco horas suspensos, separó el ejecutor de “la justicia” sus cabezas y las puso en picotas altas, en los sitios que ocupaban sus casas, destruidas y sembradas de sal, y sus mujeres e hijos arrojados, intimándolos a que jamás volvieran; las cabezas debieron preservar en las picotas hasta consumirse. (Cuatro años más tarde, a él le condenarían a lo mismo).
Ello explica que haya sido “tan violenta” y devastadora la revolución acaudillada por Hidalgo. Sorprende recordar que, “sólo cuatro meses estuvo al mando de la hueste. …, aquel teólogo criollo, cura de almas pueblerinas, aficionado a la lectura y amante del campo y de la artesanía, dio al traste con el gobierno de tres siglos de arraigo: porque si la vida no le alcanzó para saberlo, no cabe duda que fue él el que hirió de muerte al virreinato” (Edmundo O’Gorman). El instante supremo ha sido mil veces referido, se dificulta reconstruir, minuto a minuto, lo que se dijo en la recámara de Hidalgo aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810:
“…Se sabe que los nervios, el pánico y las soluciones más absurdas predominaban entre el más reducido grupo de conspiradores descubiertos. Hidalgo calla y los observa a todos. De pronto asume una actitud implacable, resuelta, lúcida. A la algarabía sucede el silencio más absoluto. El hombre se pone de pie, sus ojos parecen arrojar llamas —como lo ha imaginado el genial Orozco en el mural de Guadalajara—, levanta los brazos, cierra los puños, golpea con fuerza sobre la mesa, alza la voz y exclama: ¡Caballeros, somos perdidos; aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines!”. El grupo salió en dirección a la parroquia, y con la campana hoy monumento histórico, Hidalgo llamó al primer y eterno despertar por la libertad de —la desde entonces— nuestra nación mexicana.
Cuatro días después del Grito, de denunciar la “humillante y vergonzosa” sujeción de los mexicanos a “la Península por trescientos años”, señaló que el motivo capital del levantamiento era por los “derechos sacrosantos e imprescriptibles de que se ha despojado a la nación mexicana, que los reclama y defenderá resuelta”. Así se dirigió a sus “amados compatriotas, hijos de esta América”: “El sonoro clarín de la libertad política ha sonado en nuestros días”.
El hombre fue un revolucionario ideológico, hasta aquella madrugada; se transformó un revolucionario efectivo y que de esa fusión entre idealidad y realidad, emerge la figura señera de quien es “El Padre de la Patria”.